Fragmento de la portada de un folleto de Anfac de 1998.
El coche privado comenzó siendo en España un asunto estrictamente suntuario, un símbolo de nivel social elevado que solo se podían permitir unos pocos. En 1969 solo un 13% de las familias españolas disfrutaba de un automóvil. La Encuesta de Equipamiento y Nivel Cultural de la Familia (INE, 1968) tenía una pregunta sobre la necesidad de tener coche. El 80% de los encuestados respondieron que no les hacía ninguna falta. Según los jefes de ventas de las principales marcas, los principales motivos que condicionaban la venta de turismos eran el prestigio, la demostración de un nivel social, y para desplazarse en las vacaciones –las ventas aumentaban en primavera y disminuían en otoño–. La motivación de comprar un coche por necesitarlo para trabajar era secundaria.
La compra de automóvil era una cuestión de clase social. Directivos y profesiones liberales tenían coche en más de un 60% de los casos, mientras que ese porcentaje bajaba a menos del 10% entre los trabajadores por cuenta ajena. En 1970 la situación ya estaba cambiando rápidamente. De abastecer a una clientela adinerada, insatisfecha por los largos plazos de entrega, se pasó a la propaganda intensiva y a extender la compra a crédito. Comenzaba la motorización masiva, que en España tuvo una característica interesante: se hizo “quemando etapas”, sin esperar a tener un buen nivel de vida y de servicios públicos.
Toda la economía del país se alineó con la industria del automóvil: las carreteras y los aparcamientos tuvieron prioridad frente al transporte público y un urbanismo “razonable”(1), lo que quiere decir que las ciudades españolas se organizaron para conceder al coche todo el espacio posible, incluso mediante la construcción de pasos elevados y autopistas urbanas. Las grandes ciudades pagaron el precio en forma de accidentes, contaminación, ruido y atascos permanentes. “Estos gases son venenosos. Cada automóvil es una fábrica de monóxido de carbono” –advertía sombríamente la revista Blanco y Negro el 5 de febrero de 1972 en su portada, ocupada por la foto de un tubo de escape humeante.
El 29 de abril de 1999 se celebró en Cataluña el Día sin coches (Avui, el Cotxe a casa), organizada por Barcelona camina, Associació per a transport públic, Amics de la bici y otras entidades. En Madrid se celebró el año siguiente el Primer Día Europeo sin Coches. Se cortaron durante cuatro horas algunas calles. Todo se hizo con mucha precaución, pues poner restricciones al tráfico parecía por entonces algo completamente contra natura. Aquella postura de erradicar el coche de la ciudad, tan extraña al principio, arraigó poco a poco en los comienzos del siglo XXI.
Poco a poco se fueron popularizando los PMUS, Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y otros instrumentos teóricos que planteaban la posibilidad revolucionaria de sacar el coche de la ciudad. “Otra forma de desplazarse es posible, también en Tudela” indicaba la presentación del PMUS de la ciudad en 2007.
De la teoría se pasó a la práctica, en algunos caso paulatinamente y con buen éxito, como es el caso de Pontevedra y Oviedo, y en otros con ardua polémica, como la iniciativa Madrid Central, que pretendía restringir el tráfico del distrito central y más antiguo de la ciudad a los residentes y prohibirlo a los demás. Madrid Central fue causa célebre porque todo el mundo interpretó que su futuro estaba en juego. Los fabricantes de coches se llevaron las manos a la cabeza, pues un mundo en el que las ciudades prohíben los coches no es el mejor para su negocio. Las autoridades ambientales de la UE presionaron con límites de contaminantes que solo se pueden cumplir reduciendo drásticamente el tráfico. Y muchos ciudadanos ven que su único medio de transporte, el coche, es rechazado por su propia ciudad. La revolución del transporte urbano estaba en puertas: muchos menos coches (y además eléctricos), flotas de vehículos compartidos, buen transporte público, carriles bici, redes peatonales.
Y entonces llegó el Covid-19. La movilidad se ha reducido a una fracción de la actual. Se ven muchos menos coches por las calles, ocupadas casi en exclusiva por peatones, ciclistas y autobuses. Los índices de contaminación, ruido y siniestralidad han descendido en proporción. Según muestran varios estudios, la contaminación atmosférica, principalmente la de micropartículas y óxidos de nitrógeno, especialmente a largo plazo, aumenta la letalidad del coronavirus, de manera parecida a como lo hace con la gripe. La asociación entre el aire sucio y el empeoramiento de las enfermedades respiratorias se conoce desde hace más de un siglo.
El desconfinamiento se avecina, pero entonces llega la paradoja: el transporte público, que es desde luego el mejor para limpiar la atmósfera, puede no ser “seguro” en una pandemia. Desde luego, pensar en un vagón de metro lleno de personas comprimidas como sardinas en lata pone ahora mismo los pelos como escarpias. El Ayuntamiento de Milán, como muchos otros, es consciente de ello y propone un uso intensivo de la bicicleta y el caminar. En realidad, ahora mismo se están habilitando (tanto en otros países como en España) ciertas vías de automóviles para que circulen por ellas las bicicletas, lo que supondría reconvertir carreteras en carriles bici. Pero hay señales de que el coche privado puede ser el ganador de esta nueva movilidad post-covid.
Una encuesta del RACE muestra que un número significativo de personas que usaban el transporte público o caminaban hacia su trabajo usarán el coche a partir de ahora. Tiene mucha lógica, el coche es una cápsula privada aparentemente hermética. Las consecuencias para la movilidad urbana de un retorno masivo al coche pueden ser muy malas. Las ciudades europeas están ya saturadas de automóviles, lo que se nota agradablemente en agosto, cuando disminuye la presión. Un mero 10% más de tráfico privado puede convertir los atascos que conocemos hoy en mega-atascos, y multiplicar los niveles de contaminación, lo que no es una buena noticia para nuestra salud.
Para complicar más las cosas, la asociación de fabricantes de coches insiste en recabar ayudas del Gobierno para relanzar la producción y las ventas de automóviles, pero también insiste en la neutralidad tecnológica de estas ayudas, es decir, que se den independientemente de que los vehículos sean eléctricos o diésel, siendo esta última la principal contribuyente de la emisión de micropartículas y óxidos de nitrógeno. Tras los tímidos avances en pos de una movilidad sostenible de los últimos años, ¿volverá el coche a campar a sus anchas en la ciudad?
(1) “Automóvil y desarrollo” agosto de 1969. Crónica económica 1970, selección de artículos de España Económica. Editorial Fundamentos, 1971.

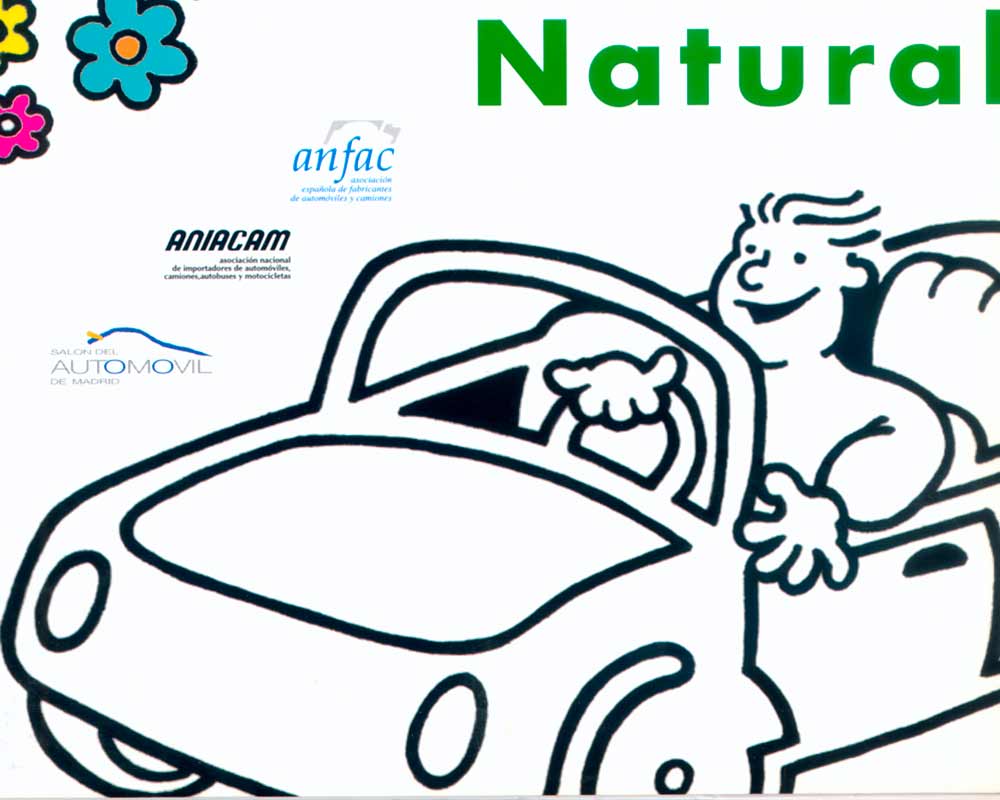




Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.