Todos los días, miles de millones de personas se encaminan a mercados, supermercados, colmados o la pantalla de su ordenador o su teléfono móvil, y eligen. Eligen lo que van a comer ese día o los días (o semanas y meses) siguientes. Son decisiones importantes, todos los sabemos. Pero al mismo tiempo son decisiones que se toman sin pensar mucho. Tenemos una cierta cantidad de dinero en el bolsillo y una determinada oferta a nuestro alcance, nos gustan algunas cosas y no nos gustan otras. Cuando todas estas variables encajan, compramos.
Hay gran cantidad de profesionales dedicados a averiguar qué influye en nuestras decisiones de compra de alimentos, y muchas estadísticas que nos muestran cómo evoluciona el patrón general de este tipo de consumo. Por ejemplo, el consumo de pan lleva tiempo disminuyendo, así como el de legumbres, mientras que el de fruta fresca tiene tendencia a aumentar. El consumo de platos preparados crece, mientras que el de leche fresca disminuye.
Hay un ecosistema informativo que determina nuestras preferencias (a menos que seamos alérgicos a algo). La publicidad es un factor poderoso, pero no es el único. Los medios de comunicación y más todavía las redes sociales difunden partículas informativas sobre los alimentos, desde las propiedades cuasi milagrosas de la quinoa y otros superalimentos a la demonización de otros, como el panga o el aceite de palma, que cada vez tienen más poder determinante.
La elección de nuestra comida se parece a un pastel de varios pisos, de forma piramidal. Abajo tenemos una amplia base con todos los prejuicios alimentarios transmitidos de generación en generación, la cultura alimentaria propia de una región o un país, que determina por ejemplo que en España la carne de caballo apenas se consuma –al menos que sepamos– mientras que en Francia es una delicatessen. O el culto español al ajo, que espanta a los extranjeros del norte.
Esta base se transforma con bastante lentitud, pero evoluciona sin cesar. Por ejemplo, el carácter casi sagrado del aceite de oliva extra virgen es bastante reciente, tradicionalmente competía con la manteca de cerdo en la mitad norte de la península Ibérica y desde mediados del pasado siglo con el aceite de girasol en todo el país.
El piso siguiente hacia arriba estaría basado en el consenso social e institucional sobre qué es bueno y menos bueno comer. En la escuela, los periódicos, la TV y a través de campañas más o menos oficiales, se nos inculcan las normas de la alimentación sana: las cinco raciones de frutas y verduras, equilibrio entre proteínas e hidratos de carbono, La necesidad de reducir el consumo de grasas, etc. Aquí también son muy importantes las redes sociales.
La publicidad pura y dura domina el piso superior. Maneja aproximadamente mil veces más dinero y recursos que las campañas institucionales. La publicidad ha conseguido convencernos, por ejemplo, de que nuestro agitado ritmo de vida no nos permite tener tiempo para cocinar, y que por lo tanto los platos preparados son la solución. Nos convence de muchas otras cosas, siempre de manera coordinada. Por ejemplo, esta secuencia: a) nuestra alimentación debe ser equilibrada. b) y el desayuno es la comida más importante del día. c) por lo que debemos desayunar cereales, frutas y lácteos, que la industria nos proporciona en forma de cereales de desayuno, yogures líquidos y zumos de frutas envasados.
Con todo esto en la cabeza –lo que nos dijeron que era bueno para comer cuando éramos preadultos, lo que nos dice el gobierno y el sentido común y el bombardeo publicitario– nos acercamos al lugar donde compramos los alimentos, que suele ser el supermercado de una cadena multinacional. Allí nos encontramos con muchas opciones, tanto frescas como procesadas, cubiertas de montones de informaciones y reclamos positivos (Calidad suprema, calidad extra, de mi huerta, producto ecológico, bio, de comercio justo, natural, saludables, amigo del corazón, reduce el colesterol, etc, etc.).
No hacemos mucho caso de toda esa información, pero, ¿qué pasaría si junto con las etiquetas positivas hubiera algunas de advertencia de las consecuencias negativas de consumir ciertos alimentos? Por ejemplo, en unos cereales de desayuno infantiles con un 50% de azúcar: “El consumo continuado de este producto puede provocar obesidad y propensión a la diabetes” O simplemente, si las etiquetas dijeran la verdad acerca de la composición del producto. Por ejemplo, en una crema de cacao y avellanas, “Crema de azúcar y aceite de palma. Contiene trazas de cacao y avellanas”.
Jesús Alonso Millán
Fundación Vida Sostenible

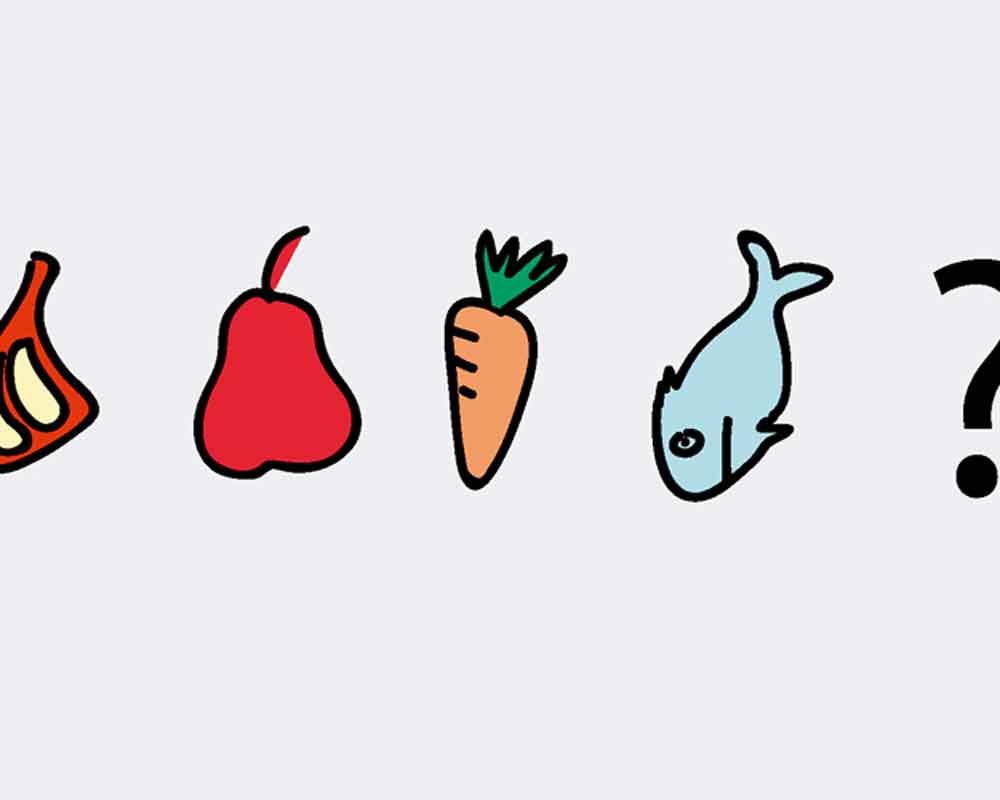




Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.